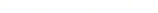LA TRANSFIGURACIÓN DE LA ESPECIE
Lídia Jorge
(Traducción del portugués de Dulce Ma. Zúñiga)
Desde aquí, desde Lisboa, en la Casa de América Latina, saludo a todos los que están siguiendo esta feria, una de las mayores fiestas del libro y la literatura del mundo. Personalmente me congratulo de participar en una ceremonia tan simbólica.
A decir verdad, la Literatura es una carta que enviamos a la lejanía. Lejos en el tiempo, lejos en el espacio. A veces, la Literatura llega a su destino. A veces, recibimos noticias de regreso. Cuando en Europa se aproximaba el final del verano, la dirección de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara acostumbra anunciar en cuál de las ocho lenguas romances encontró un imaginario literario digno de ser premiado. Este año, por cuarta ocasión en treinta años, se eligió a la lengua portuguesa. Y en el destinatario de esta carta, estaba escrito mi nombre.
Mi alegría fue inmensa. Y desde aquí quiero agradecer particularmente a quienes me dieron tan grata noticia el pasado 28 de agosto. En primer lugar, Raúl Padilla López, Presidente de la FIL de Guadalajara y Marisol Schultz Manaut, su Directora General. A Dulce María Zúñiga, Directora de la Asociación Civil del Premio, a Ricardo Villanueva Lomelí, Rector general de la Universidad de Guadalajara, la gran Alma Mater anfitriona de la iniciativa del Premio. También a la señora Giovana Jspersen García, Secretaria de Cultura de Jalisco y a todos los representantes de las varias instancias oficiales que la promueven. A la autora española Anna Caballé, en nombre del Jurado 2020. Gracias.
Para agradecer, pensé que podría referirles un caso particular, compartir cómo conocí a Homero hace muchos años.
Homero, en la tierra donde nací, era mujer y se llamaba María Encarnación. Era una anciana, muy pequeña, vestía ropa oscura, tenía su escaso cabello de color plateado. Sus párpados estaban enrojecidos y uno de sus ojos vacío, sin globo ocular. Estaba siempre sentada, inmóvil, sólo sus manos se movían para tejer cordelitos de palma. A primera vista, parecía un despojo de persona. Pero los niños sabían que no era así y se sentaban en el suelo para oír lo que aquella mujer analfabeta tenía para contar. Sólo que ella contaba cantando.
Cantaba con una voz débil, con un vibrato muy fino y prolongado. A pesar de nunca haber tenido un libro, ella cantaba romances antiquísimos aprendidos de memoria en su infancia. Tiempo después logré identificar en su narrativa, sin intervalos ni pausas, algunos romances tradicionales como el de La Nau Catrineta, la Bella Infanta o la Visita de la Novia Difunta. Y nosotros, los niños, quedábamos cautivados por aquellas historias cantadas que hablaban de amor, de combates armados, de aventuras prodigiosas acerca de marineros sobre las olas. Cuando nos cansábamos de su canción interminable, íbamos a correr por el campo, volando unos centímetros por encima del suelo. Sin saber por qué, luego de esos encuentros, nos sentíamos más ligeros. Aquella mujer nos salvaba de la soledad de los campos. Cuando falleció, vi su cabeza pequeñita desaparecer bajo las tablas. Pero a la luz de las candelas de aceite, creo haber tenido por primera vez la idea de que algo del ser humano podía triunfar sobre la muerte.
Después de tanto tiempo, hoy sé que ella fue el último eslabón de una cadena que perduró por siglos y que ahora está fracturada para siempre; y tengo la certeza de que esa experiencia me enseñó lo esencial sobre la capacidad de transfiguración que rige a la especie humana. Y pienso en ella, y en el misterio del tiempo que determina la vida de cada uno, y en la manera en que nos sujeta a las circunstancias del transcurso de las fechas y de la Historia.
María Encarnación fue un ser atravesado por el fulgor poético, aunque no tuvo la felicidad de conocer la maravilla que son los libros.
Merecía haber ido a la escuela, aprendido a leer y escribir, merecía haber tenido acceso a los poetas de su patria, a Camões, Vieira y Pessoa, leer la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, Don Quijote. Merecía ver Hamlet en el teatro y en el patio de su casa de piedra, leer en voz alta, la “Oda Triunfal” y desear ser la Creación entera, con las palabras con que Álvaro de Campos termina ese poema: “¡Ah, no ser yo toda la gente en todas partes!”.
Merecía, a los diecisiete años, haber leído la novela Nada, de Carmen Laforet, la catalana, imaginando ser la joven Andrea, la que deambula por las calles de Barcelona en la resaca de la Guerra Civil española e imaginar que ella misma escribiría algunas páginas para corresponderle.
Y merecería haberlas destruido porque eran sus primeras páginas y aún no estaban listas para salir de su regazo. Ella también hubiera podido hablar de cerca con los libros de Goethe, Proust, Virginia Woolf, Yourcenar y Agustina Bessa-Luís, y de muchos otros. Aunque aún no estuviera preparada.
Merecía, unos años después, haber leído un libro que iniciase así: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera”. Merecía haber acompañado a los personajes y deambular con ellos en aquel pueblo fantasma y sentir respeto por ese libro porque también en su tierra la porosidad entre la vida de los vivos y la de los muertos es total. Porque ella conocía la prepotencia feroz y la insultante división de clases, igual que en Comala. Sabía cómo las mujeres eran obligadas a permanecer mudas e impotentes, similares a sombras. Cómo las muchachas se embarazaban y luego por vergüenza se ahogaban en el pozo frente a la casa paterna. También conocía marchantes que tenían dos balanzas, una para comprar y otra para vender. Y sabía cómo bajo la omnipresente amenaza de las penas del infierno, las vidas de todos acontecían entre la arbitrariedad de la Naturaleza y el mutismo de la Divina Providencia.
Muchas veces escuchó -aunque no exactamente iguales- las pisadas de don Pedro Páramo, aquel que se desmoronó en la tierra como un montón de piedras… para luego volver a sentir el rencor que le producía la obligación de respetarlo.
Narración maravillosa. Hubiera sido feliz por haberla encontrado al inicio de su vida adulta, leer ese libro perfecto, entre tantos otros que leería, si acaso hubiera nacido ochenta años después.
Ella, que no tuvo acceso a ningún libro, cómo bendeciría este tiempo nuestro en el que no sólo disponemos de bibliotecas con millares de libros en los locales más recónditos, sino que incluso podemos consultarlos cuando queramos, uno a uno, en la pequeña pantalla de un aparato que guardamos en el bolsillo de la chaqueta.
Cómo hubiera sido feliz al entrar a las librerías y sentarse en un auditorio para escuchar páginas leídas por sus propios autores.
Cómo se hubiera sentido bendecida si un día alguien la hubiera invitado a ella a leer en voz alta una página de Poesía y con ayuda de un aparato grabar su imagen para ser mostrada a sus hijos en vez de esfumarse para siempre entre los árboles del campo.
Cómo hubiera sido feliz al poder expresar que, si quisiéramos, los aparatos actuales que llevamos adosados a nuestros cuerpos, podrían amplificar como nunca antes el gran poder de la Poesía.
Y diría eso porque, mientras estaba inmóvil sentada en una silla baja, ella encontró en la Poesía su manera de engañar al destino. El destino la quería muy vieja, ciega y coja, pretendía que vistiera de negro y cantara versos acerca de destinos ajenos. ¿Y no es acaso la Literatura la prueba de que uno mismo se puede convertir en otros a través del lenguaje? ¿Y esa fuerza de alteridad no es acaso tanto el motor de la belleza como la base de la compasión?
Por eso ella, Homero involuntario, como adulta del siglo XXI, sería la figura ideal para decir a quienes tienen el poder de tomar decisiones y dictar las políticas públicas, modelando así inevitablemente la vida de quienes han de vivir en función de esos criterios, que las Humanidades, la Narrativa, la Poesía, el Teatro, todas las Artes de la Palabra, serán el salvoconducto hacia la armonía en la civilización del futuro, eso cuya materia prima es el lenguaje.
En el transcurso de la evolución humana, la consolidación de las lenguas y su prodigiosa multiplicidad fue sin duda el eslabón más decisivo. Y las literaturas que se generan en cada una de ellas son sistemas mixtos por naturaleza y abarcan la vida vivida y la vida soñada de cada persona. Son lugares de salvación. Porque la Poesía es la conmoción del lenguaje. El filósofo portugués Eduardo Lourenço escribió a propósito del poder salvador del lenguaje poético en nuestra subjetividad, que es “una experiencia secreta, casi un monólogo entablado en aquellas zonas de penumbra donde la existencia avanza como de puntillas, para no herirse ni ofrecer un rostro desarmado y vulnerable a la agresión anónima de la vida”.
Por eso ella, que no conoció de la mecanización industrial más que un vapor y un tren, si viviera en estos días, se sentiría feliz al saber que progresivamente viviríamos rodeados de aparatos cada vez más perfectos, que nos facilitarían la vida de formas nunca imaginadas. Y sin duda se sentiría maravillada con la cercanía de tantos instrumentos que comunican a la distancia, que nos acompañan y ayudan a mantener la armonía en nuestra vida íntima y a mantener saludable nuestro cuerpo. Instrumentos novedosos que estarían en todas partes y serían benéficos porque nos harían creernos inmortales. Ella no temería que eso significara depositar en los soportes artificiales nuestro poder de decisión o nuestra autonomía. Tampoco creería que lograran extinguir nuestra capacidad para escribir metáforas ni imposibilitarían nuestro deseo de transfiguración.
Estaría convencida de la necesidad de prepararnos para convivir con la parte de ese nuevo mundo que también augura deterioro. Prepararnos para hacer la síntesis de dos culturas y no su disyunción, para impedir que la nueva cultura tecnológica expulse de nosotros el terreno conquistado por el poder del Arte y la Civilización del Libro. Ella, que de la industrialización sólo pudo disfrutar de la rueda y del molino, tiene la ventaja de poder decir a conciencia que tiene el corazón abierto a todas las máquinas y artificios del futuro, ya que son objetos creados sin atributos de creaturas.
Ella pasó hambre y frío, vivió las dos Guerras Mundiales y por eso sabe que la Esperanza, contrariamente al Optimismo, tiene el deber de advertirnos.
Si hubiera nacido a mediados del siglo XX, sería natural que María Encarnación nos advirtiera que gracias al poder de los aparatos, todos estaríamos conectados, y eso sería bueno, pero no necesariamente querría decir que estaríamos juntos. Nos diría que cada vez tendríamos más información, pero estaríamos menos informados. Que a la vez que podríamos estar más protegidos, seríamos menos libres. Cada vez más productores de riqueza, aun cuando ésta quedara en manos de unos cuantos. Y al ser más veloz la comunicación, la mentira, la poderosa mentira, podría convertirse en el resto de lo que hasta hace poco llamábamos verdad.
Esto podría haber dicho ella si hubiera nacido ochenta años después, y quizá hubiera leído a Carlos Fuentes, quien habló de nuestra humanidad inacabada, o el proceso de humanización del que hablaba José Saramago. A partir de ese concepto lapidario que nos define como seres en construcción que aún no alcanzan su destino, quizá ella habría escrito algunas páginas reclamando una utopía aunque la intuyera inalcanzable.
Una utopía apacible, de paz y belleza, sin fraudes ni sangre. Pero al ver que de nuevo estos días se alzan los poderes por todas partes y los países parecen prepararse para alguna contienda, tal vez ella pudiera leer para los niños en voz alta los últimos versos sobre los funerales de Héctor, homicida de Patroclo que a su vez ultimado por Aquiles, en la Ilíada. Leería esa fábula escrita veintinueve siglos atrás, donde se vaticina que un día no habrá más héroes vivos porque, llevados por la furia, se habrían asesinado unos a otros. Quizá leería esos hexámetros con el mismo timbre de voz con que cantaba a los niños la historia de La Lauridinha infiel. Esto habría pasado si hubiera nacido mucho después, asistido a la escuela y a la universidad y dado la vuelta al mundo y tal vez por ventura hubiera escrito libros.
O quizá más sencillamente, María Encarnación en este tiempo presente en que los dioses parecen haberse encerrado en sus palacios reales y dejado a los hombres en abandono para que se entiendan entre sí y sean libres de volverse hermanos o enemigos, tal vez podría dar a los jóvenes la referencia de un libro colombiano escrito en los años sesenta cuyo final dice así: “… estaba previsto que las ciudad de los espejos (…) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. Y entonces, tal vez ella diría a los jóvenes que no se engañaran, que se alejaran de todos aquellos que les prometen felicidad a cambio de soledad.
O en otras palabras, diría que se alejaran de todos aquellos que les prometen artefactos en lugar de compañía, monólogos en vez de charlas, ruido y no música, gritos y no cantos, garabatos en lugar de mensajes, slogans en vez de Sabiduría, negocios en lugar de Amor.
Y al pensar en la gran metamorfosis que estamos viviendo, les exhortaría a dudar de aquellos que ofrecen vacío y violencia en lugar de libros. En ese momento preciso ella era ya una joven mujer, la civilización del libro se había expandido por los cinco continentes, había promovido la alfabetización, el discurso de la libertad, el diálogo entre los adversarios, el respeto por los otros y la democracia. Acabó con la esclavitud, facilitó la emancipación de las mujeres, el intercambio de ideas sobre la interpretación del mundo, la consolidación de la memoria, la transmisión del pensamiento y de las historias, la multiplicación de la Poesía.
María Encarnación, quien tal vez nunca había leído un libro, ante la inminencia de perderlo, comprendería en qué medida esa escultura de papel que habla sin sonido, es un objeto perfecto. Mucho más perfecto que las sondas que van a Marte y rondan Neptuno. A semejanza de lo que sucede en algunas ciudades con fuerte tendencia al futuro, habría que crear una secta global que defienda la civilización del libro.
Eso hubiera dicho ella.
Y esas serían también las palabras que yo misma hubiera querido pronunciar en persona, en Guadalajara, cerca de las interminables filas de jóvenes que visitan, como en ningún otro lugar de la Tierra, la Feria Internacioal de Libro.
Muchas gracias.